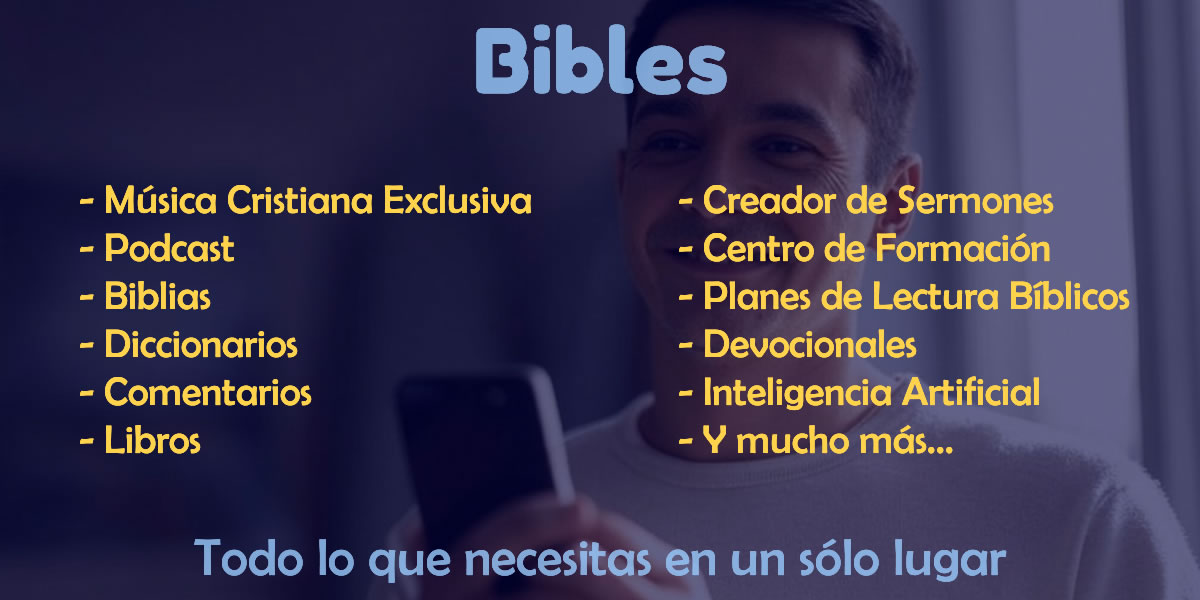A partir del budismo del «grande vehículo», en China (hacia el año 520), se originó un modo de meditación («Chan»), que pasó al budismo japonés con el nombre de «Zen» o «Zazen». Se caracteriza por la «iluminación» espontánea o repentina (no conquistada), como superando toda lógica para volver a la armonía de la naturaleza. Se purifica la mente no por las etapas ni por la concentración del budismo clásico, sino por el desarrollo de la misma mente por medio de preguntas y respuestas, a modo de frases paradójicas («koang»). La sistematización de este método de meditación trascendental (hacia el año 713) tiene influencia del taoísmo y del confucionismo. Posteriormente (en 1253) aparece en Japón la escuela «soto», que busca la «iluminación en silencio», sin el método de preguntas y respuestas.
En el camino de esta meditación se tienen en cuenta tres elementos básicos el control de la mente, el control de la respiración y el control del cuerpo. Así se quiere llegar a un estado mental de no-mente («mu-shin») o no-yo («mu-ga»); entonces muere el yo ilusorio y nace el yo real, el ojo interior se despierta para ver de verdad.
Es conocido el itinerario místico budista, en diez pinturas o etapas, que describen la parábola del buey. Esta parábola se remonta al siglo XI y pertenece a la escuela china del «lin-chin». Hay diversas descripciones de la parábola, pero todas ellas tienden a buscar la armonía entre el hombre y las cosas.
La práctica del zen se llama también «zazen», porque se practica en posición de sentado («za»). Se cuida mucho la postura corporal sin rigidez, la respiración rítmica y la mente calmada (repitiendo la palabra «mu», nada, con la respiración). Paulatinamente se va llegando a la iluminación («satori»), que es la sabiduría como experiencia trascendental de no dualidad la mente se identifica con la montaña, el río, las estrellas… El ojo interior se ha despertado y ya puede llegar a ver.
En la meditación zen se da una búsqueda de la «mente no-nacida» o de la «faz original», que puede dejar entrever la búsqueda del Dios desconocido. En este «areópago» se necesita presentar la contemplación cristiana como búsqueda radical y personal del Dios viviente, revelado por Jesús y escondido en nuestro ser más profundo. Es el verdadero «despertar», de que hablan los místicos cristianos.
Referencias Budismo, yoga.
Bibliografía DESHIMARU TAISEN, Lo Zen passo per passo (Roma 1982); H.N., ENOMIYA LA SALLE, El Zen (Bilbao, Mensajero, 1972); Idem, El Zen entre cristianos (Barcelona, Herder, 1975); W. JOHNSTON, La música callada, la ciencia de la meditación (Madrid, Paulinas, 1980); El ojo interior del amor (Madrid, Paulinas, 1984); J. LOPEZ GAY, La parábola del buey, un itinerario místico budista medieval Boletín de la Sociedad Española de Orientalistas 12 (1976) 113-125; SHUNRYU SUZUKI, Mente Zen, mente del principiante (Barcelona, Roselló, 1979); D.T. SUZUKI, La doctrina zen del inconsciente (Buenos Aires, Kier, 1977); T. THIEN-AN, Teoria e pratica dello Zen (Roma 1984).
(ESQUERDA BIFET, Juan, Diccionario de la Evangelización, BAC, Madrid, 1998)
Fuente: Diccionario de Evangelización