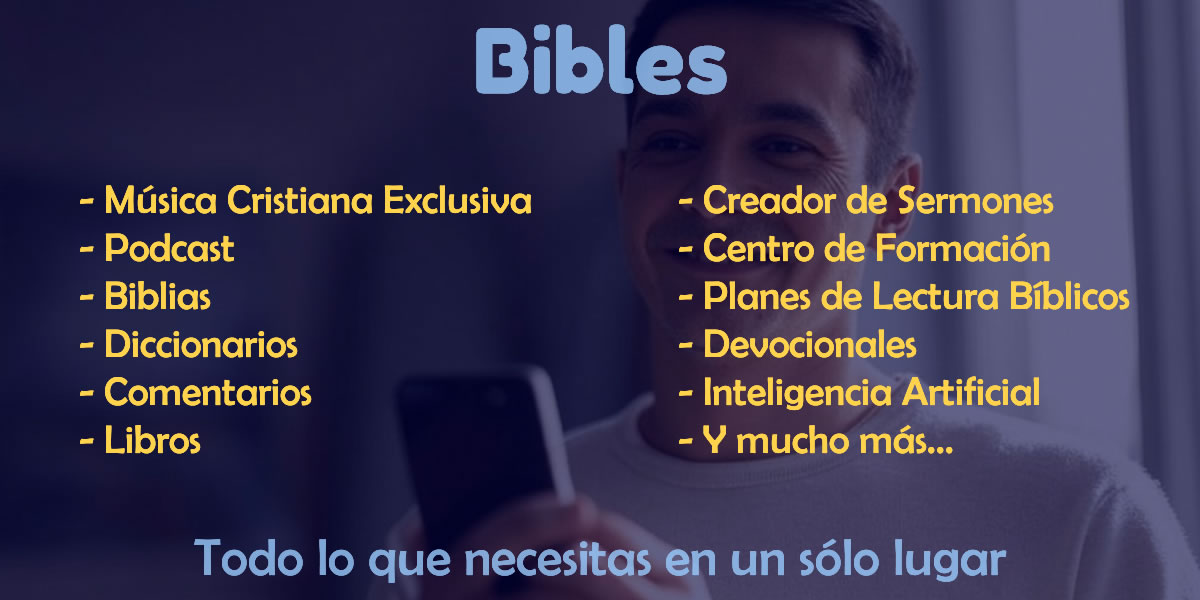Crítica histórico-literaria
(crítica bíblica, lecturas, evangelios). La crítica histórico-literaria de la Biblia, elaborada de un modo científico, comenzó con la Ilustración, en el siglo XVIII. Desde entonces se ha venido utilizando de manera cada vez más precisa, tanto en el aspecto histórico como en el literario. Una parte considerable de esa investigación ha estado y sigue estando dirigida, al menos en un nivel inicial, por una preocupación de tipo historicista, de manera que se plantea preguntas como éstas: «¿Ha sucedido realmente? ¿Comieron Adán y Eva la manzana? ¿Construyó Noé el arca? ¿Hubo una torre de Babel? ¿Comió Jesús con Zaqueo? ¿Hubo un terremoto en el momento de la crucifixión de Jesús?». Hoy sabemos que esas preguntas y otras muchas parecidas no se pueden plantear de esa manera, pues la forma de entender la historia y de escribirla era distinta para los autores de la Biblia. La crítica históricoliteraria nos ha enseñado a distinguir los géneros literarios y a leer los textos desde su intención y contenido, situándolos en su entorno social, cultural y religioso, de manera que ella misma nos lleva a superar esas preguntas de tipo historicista que acabamos de evocar. Sabemos, además, que no se pueden buscar los datos «en sí», desligados de toda interpretación, pues ellos sólo existen como tales «para nosotros», dentro de un contexto de sentido. Pues bien, la crítica histórico-literaria nos ayuda a comprender mejor ese «contexto de sentido» y la finalidad que han tenido los que cuentan y narran los hechos (sea en el Pentateuco, sea en el Evangelio). Pero, dicho eso, tenemos que añadir que la Biblia es un libro histórico, en el sentido radical de la palabra: ella ofrece el testimonio de la liberación de los hebreos a lo largo de una historia marcada de fracasos y exilios, que se entienden e interpretan partiendo del modelo o ejemplo del «éxodo de Egipto». La Biblia es un libro histórico: ofrece el testimonio del mensaje, de la vida y de la muerte de Jesús y del despliegue de la Iglesia primitiva. Quizá pudiéramos decir que la palabra de la Biblia muestra el sentido de la historia bíblica; y, por su parte, la historia de la Biblia puede y debe entenderse como despliegue de su palabra. Desde esa base, asumiendo los valores y retos de la crítica histórico-literaria, hemos querido escribir este diccionario, que lleva precisamente el subtítulo de «historia y palabra».
Cf. L. ALONSO SCHOKEL, La palabra inspirada. La Biblia a la luz de la ciencia del lenguaje, Cristiandad, Madrid 1985; Manual de Poética Hebrea, Cristiandad, Madrid 1987; V. MORLA, La Biblia por dentro y por fuera. Literatura y exégesis, Verbo Divino, Estella 2004; J. P. TOSAUS, La Biblia como Literatura, Verbo Divino, Estella 1996.
PIKAZA, Javier, Diccionario de la Biblia. Historia y Palabra, Verbo Divino, Navarra 2007
Fuente: Diccionario de la Biblia Historia y Palabra
El concilio Vaticano II especifica con claridad de qué manera tienen que referirse a la literatura la teología y la vida de fe: «En su medida proporcional, también las letras y las artes son de gran importancia para la vida de la Iglesia, ya que tratan de desentrañar la índole propia del hombre, sus problemas y sus experiencias, en un esfuerzo continuo por conocerse y perfeccionarse a sí mismo y al mundo, esforzándose por descubrir su posición exacta en la historia y en el universo, iluminar sus miserias y sus alegrías, sus carencias y sus facultades, y – proyectar un porvenir mejor del hombre, De ahí su capacidad de elevar la vida humana, expresada en múltiples formas, según los tiempos y – las regiones » (GS 62).
La literatura, como el arte en general, es una actividad en la que la persona expresa su propia capacidad creativa y donde el lenguaje simbólico, imaginativo y poético prevalece sobre el científico. Esta dimensión la aproxima va y la presenta como una de las mediaciones privilegiadas para expresar el misterio de la revelación. La Iglesia ha tenido una relación discontinua con la literatura; en algunos momentos exaltó su valor, mientras que en otros la criticó, impidiendo a los cristianos que se acercasen a algunas de sus manifestaciones.
De todas formas, la literatura ha sido desde siempre una condición a través de la cual se han expresado y transmitido el mensaje evangélico y la fe de la Iglesia. Pensemos en escritos como The divine Love, de Julien of Norwich, y en la Imitación de Cristo – que se sigue imprimiendo en nuestros días- o en algunos textos de Juan de la Cruz: en las estratagemas de Luis de León, que escribe una novela, Los nombres de Cristo, para sortear el escollo de la prohibición de la versión de la Biblia en lengua vulgar y dar a conocer de este modo algunos fragmentos del texto sagrado a sus contemporáneos: o en las novelas de Dostoievski, de Bernanos o de péguy, donde surgen en todo su dramatisrno las preguntas que desde siempre han acuciado a la existencia personal. La literatura, con su fuerza expresiva y con la capacidad narrativa propia que le compete, puede enriquecer notablemente la investigación teológica:
puede presentarle las instancias típicas de una época y dar a conocer el sensus hominis que se encierra en sus páginas. Por otra parte, el movimiento tiene que ser mutuo; en efecto, también la literatura necesita tratar con la teología para ser capaz de mediar la originalidad del mensaje cristiano y el carácter paradójico de su contenido, dando de este modo la respuesta definitiva a las preguntas existenciales del hombre.
R. Fisichella
Bibl.: H, u. von Balthasar Teodramática, 3 vols,. Ed. Encuentro, Madrid 1990-1993; Ch. Moeller, El teólogo ante la evolución de la literatura y de la imagen del hombre, en R. Y Gucht y Vorgrimler (eds,), La teologia en el siglo xx 1, BAC, Madrid 1973, 87-120.
PACOMIO, Luciano [et al.], Diccionario Teológico Enciclopédico, Verbo Divino, Navarra, 1995
Fuente: Diccionario Teológico Enciclopédico