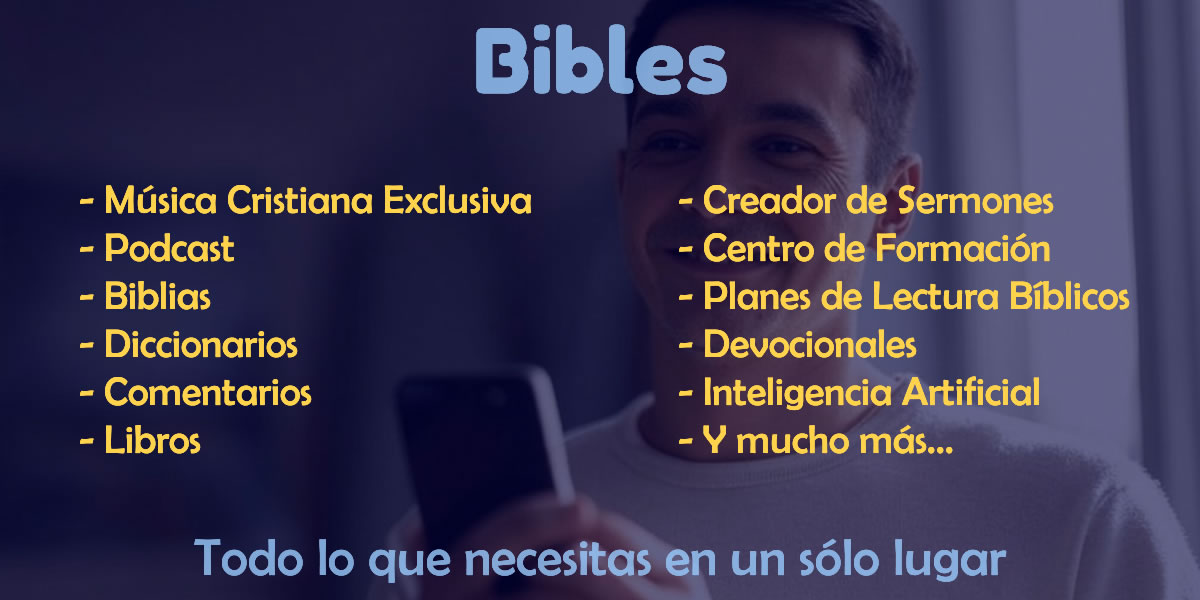(Vida común, con bienes comunes, sin propiedad privada).
Comunismo Ateo: Ver «Ateismo». Es una mentira hasta en el nombre, porque los bienes no son de propiedad común, sino que todo pertenece al Estado, incluso la vida de las mismas personas. Su nombre real es «Estatismo». No hay libertad ni siquiera para entrar o salir de su propio país. Es más bien una cárcel donde los miembros del Estado son los carceleros.
(Ver «Marxismo»).
Comunismo Cristiano: Era como vivían los primeros cristianos, que vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los Apóstoles. Tenían todos sus bienes en común, asistían diariamente a la Eucaristía, y tenían todos una misma alma y un mismo corazón: Hec 2:24-47, Hec 4:32, Hec 5:11.
Comunismo Católico: Este comunismo cristiano de los primeros tiempos, se ha seguido, y se sigue viviendo por millones de católicos en miles de í“rdenes Religiosas de hombre y de mujeres. Hoy hay más de un millón. Ver «í“rdenes Religiosas».
Diccionario Bíblico Cristiano
Dr. J. Dominguez
http://biblia.com/diccionario/
Fuente: Diccionario Bíblico Cristiano
[089]
Sistema social y económico que niega el derecho a la propiedad privada y sólo admite la comunitaria. Desde el libro utópico de Platón, «La República» hasta «El materialismo y empiriocriticismo» de Lenín, pasando por «La Utopía» de Tomás Moro y «La Ciudad del sol» de Tomás Campanella en el Renacimiento, la idea de combatir y anular la propiedad privada ha tentado a muchos escritores.
Sin embargo la dignidad humana y la libertad reclaman que el hombre pueda poseer bienes. La solución represiva de la propiedad no es criterio correcto para regular la tendencia posesiva humana, sino que debe apelarse a la recta razón y al buen gobierno. En este sentido hay que educar a las personas libres. Y en esa dirección se mueve la educación cristiana.
No hay que confundir el comunismo, que es un sistema económico, con los diversos tipos de socialismos o con el marxismo. Los socialismos regulan la vida social, y la propiedad por lo tanto, dando el predominio a lo común sobre lo individual. Hay socialismos totalitarios y los hay libertarios. Existen fórmulas socialistas materialistas y existen otras cristianas y respetuosas con la dignidad del hombre. En cuanto se opone el socialismo al capitalismo salvaje, debe ser estimado y promovido. El capitalismo egoísta, que tolera la acumulación de riqueza en perjuicio de la mayor parte que malvive en la miseria, es tan malo como el comunismo totalitario convertido en opresor de las libertades.
Tampoco hay que confundir el comunismo con el marxismo. Marx sólo veía en el comunismo una solución a la alienación del capitalismo. Era materialista dialéctico: aplicaba la teoría dialéctica de Hegel (la oposición de los contrarios) a las relaciones laborales (lucha de clases y promoción de la victoria proletaria). El marxismo es sistema filosófico. El comunismo es sistema económico. El socialismo es sistema social. Los tres pueden ser interpretados en forma extremada y de manera moderada.
Aunque el final del siglo XX conoció la decadencia de la idea comunista en política por el estrepitoso fracaso de las «dictaduras del proletariado», el comunismo como utopía sigue ejerciendo cierto atractivo en intelectuales y proletarios críticos. Conviene tenerlo muy presente en educación y en catequesis para ofrecer criterios sanos que permitan, sobre todo al joven, tomar posturas. Es labor del educador señalar caminos para descubrir lo que es conforme a la fe.
Pedro Chico González, Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa, Editorial Bruño, Lima, Perú 2006
Fuente: Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa
(v. economía, marxismo)
(ESQUERDA BIFET, Juan, Diccionario de la Evangelización, BAC, Madrid, 1998)
Fuente: Diccionario de Evangelización
Es el proyecto de una comunidad igualitaria, que ha encontrado varias formulaciones teóricas y múltiples intentos de realización concreta en diversas experiencias sociales. Desde el comunismo de Platón hasta el comunismo de Baboeuf y de los socialistas, llamados «utópicos» por Marx, existe toda una serie de proyectos sociales de inspiración comunista, que la historia de las doctrinas políticas se encarga de enumerar y de ilustrar.
En la primitiva Iglesia y en las experiencias de las comunidades religiosas, y también en la historia de las misiones, encontramos precedentes significativos del comunismo. Se trata de intentos experimentales muy distintos del comunismo impuesto desde arriba, mantenido a la fuerza y guiado por una ideología materialista y atea. Sin embargo, es éste el comunismo más famoso, que ha encontrado su soporte teórico en las doctrinas de Marx y de Engels. Representa el término final de un largo proceso histórico que ve la caída inevitable de la sociedad capitalista, de la oposición entre las clases y del dominio privado de los medios d~ producción.
Los comunismos históricos modernos y, en primer lugar los llamados «socialismos reales» de los países del Este europeo, que de varias maneras han intentado encarnar en proyectos económicos y políticos la ideología de Marx, han alimentado muchas esperanzas y han encontrado el favor de no pocos intelectuales. Pero han suscitado igualmente notorias reacciones críticas, no sólo por parte de los movimientos conservadores, sino también por los que, correctamente, denunciaban los resultados nefastos de la dictadura del proletariado, del reforzamiento del Estado y de los regímenes policiales, de la concentración de la economía colectivizada y – , en particular, de las ideologías ateas y materialistas.
La rápida caída del comunismo europeo, incluida Rusia, ha dado paso a un giro decisivo. El magisterio social de Juan Pablo II ha avanzado atentas reflexiones ante esta situación. Mientras que advierte inéditas oportunidades de libertad y de democracia, denuncia también el peligro de una excesiva glorificación del modelo ha resultado vencedor.
G. Mattai
Bibl.: G, R, de Yurre, Marxismo y marxismos BAC, Madrid 1978; íd» La estrategia del comunismo hoy, BAC, Madrid 1983; G, Bianchi – R, Salva, Comunismo, en DSoc, 340-348.
PACOMIO, Luciano [et al.], Diccionario Teológico Enciclopédico, Verbo Divino, Navarra, 1995
Fuente: Diccionario Teológico Enciclopédico
I. Concepto
La palabra c. – prescindiendo de la antigua significación de la palabra- designa hoy en día tres objetos diferentes: la teoría filosófica y política del radical movimiento revolucionario de trabajadores; este mismo movimiento radical (comunista); y la (futura) formación de la sociedad, que es el objetivo final de dicho movimiento. Sociedades ideales comunistas se han dado ya varias veces en la historia asiática y occidental. Se caracterizaron por la falta de toda propiedad privada (a veces con inclusión de la vinculación personal al consorte) y por una organización política considerada como «ideal», que en muchos casos se basaba (p. ej., en el caso de Tomás Moro, de Campanella y de Bacon) en la creación de un gobierno en manos de una élite intelectual y moral. Si estos antiguos diseños del futuro fueron concebidos sobre todo como crítica simbólica a la situación de su tiempo, Karl Marx creyó (-> marxismo) que podía señalar el camino seguro que debe conducir a la creación de la sociedad comunista. Quiso eliminar el socialismo utópico substituyéndolo por otro científico, que constaba de una teoría de la historia (el -> materialismo histórico) y de la «crítica a la economía política», que aplica la teoría histórica al presente y a las tendencias evolutivas que han de superarlo.
Ya en 1848, Marx usó con toda intención el término «comunista» para caracterizar el manifiesto que F. Engels y él redactaron para el radical movimiento revolucionario de los obreros. Entonces eran considerados como «socialistas» las teorías y los grupos de la «pequeña burguesía» que tendían a una reforma social, pero en principio no pensaban alterar el orden de la propiedad. Sin embargo, a continuación los partidos radicalmente revolucionarios de trabajadores se llamaron en toda Europa socialistas o socialdemocráticos, y sólo después de la revolución de octubre el partido social democrático de trabajadores de Rusia (los bolcheviques) adoptó la designación de partido comunista, para distinguirse de los partidos de la segunda internacional, que al estallar la guerra del año 1914 fueron infieles a los «principios del internacionalismo» y no hicieron ningún esfuerzo por evitar la guerra. El radicalismo de los partidos comunistas que a continuación se fundaron en todas partes siguiendo el modelo ruso, se manifestó en la exigencia de suprimir la propiedad privada en lo relativo a los medios de producción (tierra, riquezas del subsuelo, fábricas, medios de comunicación, bancos, etc.) y en su actitud internacionalista. Pero, al no producirse la revolución europea que Lenin esperaba para el año 1923, y tras la «edificación del socialismo en un país» según la frase de Stalin, este internacionalismo se transformó más y más en una subordinación de los partidos comunistas de todo el mundo a los intereses de la Unión Soviética, que fue proclamada como «vanguardia del movimiento revolucionario mundial» y «patria de todos los obreros». Este giro político que se puso de manifiesto en los congresos de la «internacional comunista» (Komintern) en los años veinte, condujo a divisiones en muchos países. En éstas se puso de manifiesto, ya el respectivo punto de vista nacional, ya «la fidelidad al internacionalismo», que había sido «traicionado» por el partido soviético de Stalin (L. Trotzki).
II. El movimiento comunista y su teoría
Para entender el movimiento radicalmente revolucionario del c. y su teoría, es necesario abordar las condiciones del desarrollo histórico de la democracia y de la sociedad industrial en Rusia y en otros Estados agrarios retrasados. En las democracias occidentales los trabajadores se fueron integrando paulatinamente en la sociedad y participaron de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos del Estado; por lo cual los partidos de los trabajadores fueron adoptando en medida creciente rasgos reformadores y se convirtieron finalmente en partidos populares con tendencia a una reforma social. Mientras esto sucedía aquí, en otros Estados como la Rusia zarista, las minorías dominantes se aferraron a sus privilegios y desplazaron los movimientos democráticos y socialistas al margen de la sociedad. Guiado por intelectuales con alto nivel teórico y con libre fluctuación en el ámbito social, el partido social-democrático de los trabajadores rusos, bajo la influencia de G. Plechanov y W.I. Lenin (propiamente Uljanov), tendía a la revolución absoluta y al internacionalismo. La derrota en la guerra ruso-japonesa puso al descubierto la debilidad interna de la Rusia zarista, que quería llevar adelante la política imperialista de potencia mundial sobre una base económica e industrial completamente insuficiente. El país no estaba en condiciones para asumir las nuevas cargas de la primera guerra mundial. Las masas campesinas, que hubieron de llevar casi completamente solas el peso de la guerra, comenzaron a revolverse. Trotzki y Lenin lograron encauzar la creciente insatisfacción de la tropa, del país y de los trabajadores industriales, que durante la guerra aumentaron con rapidez y se concentraron fuertemente, para lanzar masivamente a la población contra las débiles fuerzas burguesas que en febrero de 1917 habían subido al poder.
Según la teoría comunista desarrollada por Lenin y dogmatizada bajo Stalin, la revolución de octubre en Rusia no fue solamente una peculiar forma especial de la revolución «proletaria», sino el resultado de la aplicación de las teorías marxistas en su modalidad leninista. El leninismo, así sonaba la tesis mantenida hasta ahora, es el marxismo del s. xx. Para justificar esta tesis Lenin se sirvió sobre todo de la teoría del imperialismo, según la cual, «en este estadio supremo del capitalismo», el desigual desarrollo de las naciones y la participación de aristocracias obreras de los países industriales en los beneficios, logrados por la explotación de las colonias, conducen al estallido de la revolución socialista en la periferia del sistema capitalista mundial. Por eso, ya no son los países muy industrializados -como enseñaba Marx-, sino precisamente los países relativamente atrasados como Rusia los que entran por el camino de la revolución. Lenin resaltó también la vinculación de la revolución marxista de los trabajadores con el «movimiento de liberación nacional» en los países de Asia, de ífrica y de Latinoamérica. A su juicio, Rusia constituía el puente entre la «revolución proletaria de Europa» y la «revolución asiática», que cambiaría decisivamente el destino del mundo. De todos modos Lenin nunca puso en duda que, después de una revolución victoriosa en uno de los países desarrollados de occidente, la dirección del movimiento revolucionario mundial pasaría a la clase trabajadora (y al partido) de este país. Sólo cuando la revolución tuvo que ser considerada como definitivamente fracasada en occidente, Stalin desarrolló la doctrina de la «edificación del socialismo en un país».
III. El partido comunista
A la función característica del movimiento comunista en los países atrasados (todavía no suficientemente industrializados) corresponde también la forma especial que adoptó allí el partido político. Mientras que, según la concepción de los marxistas de centroeuropa y del occidente de Europa, el partido socialdemocrático debía ser un instrumento para la dirección de la clase trabajadora, con el fin de poner en práctica los intereses reales de esta clase – bien por la vía de la revolución o bien por la de la evolución -, en Rusia (y luego en China) el «partido comunista» (o su predecesor, la fracción bolchevique del PSDTR) surgió antes de que existiera un proletariado industrial suficientemente fuerte. En ambos casos se trataba de un grupo de intelectuales y directores rigurosamente organizado, procedente de la burguesía y de la pequeña burguesía, con el fin de tomar en sus manos la «causa de la clase trabajadora». El PSDTR se apoyaba de hecho, tanto en las descontentas masas aldeanas de Rusia, como en el pequeño – pero fuertemente concentrado y propenso al radicalismo – proletariado industrial. En China el partido tuvo que sufrir en las ciudades una derrota aniquiladora, antes de convertirse en un auténtico partido revolucionario de campesinos. Ante la falta de una espontánea y amplia organización de la población campesina y ante la heterogeneidad de las «masas» a dirigir, las cuales – como dice Lenin -hubieron de recibir de fuera la conciencia revolucionaria de clase, la organización del partido se situó sobre la población, cuyos intereses reales pretendía representar. El genial estratega y táctico de la revolución, W.I. Lenin, en vista de estas circunstancias, exigió una fuerte disciplina y centralización, así como energía y cohesión en los mandos del partido, que con categorías típicamente militares designó como «estado mayor» del ejército de la guerra civil. La conservación de esta forma de organización, justificada inicialmente por la situación en la Rusia zarista, después de la victoria de la revolución, ha contribuido a la creación de los sistemas autoritarios y totalitarios de gobierno en la sociedad soviética. Naturalmente, la falta en el pueblo de toda tradición arraigada en materia de democracia y de libertad, y las inevitables consecuencias de una economía central planificada con todas sus dificultades, actuaron como factores agravantes. De esta manera, contra las esperanzas de Marx y de Engels, surgió una contraposición entre democracia real y sociedad socialista.
Por más que en tiempos los marxistas – hasta G. Plechanov, maestro de Lenin -sostuvieran que la revolución socialista del proletariado sería obra de la clase trabajadora de un país altamente industrializado (y de muchos países fuertemente industrializados a la vez), prácticamente, en el s. xx sólo en retrasados países agrarios (Rusia, Yugoslavia, China, Cuba) se ha llegado a la victoria autónoma de revoluciones comunistas. A estos países se les presentó entonces la tarea – según Marx sumamente paradójica para un país socialista – de «alcanzar y superar a las naciones capitalistas». De hecho podemos caracterizar los procesos históricos en los países mencionados (lo mismo que en algunas zonas de ocupación comunista) como variantes de la industrialización capitalista sobre la base de un Estado comunista. Y también se presentan allí dificultades no menos significativas que las experimentadas por el mundo capitalista en su desarrollo hacia la sociedad industrial (–> industrialismo). Mientras que en la economía liberal los problemas consistían principalmente en la depauperación y en el desempleo masivo durante las crisis que se repetían cíclicamente, los gravámenes de la forma comunista de industrialización son más bien de tipo político. La ausencia de la coacción económica es substituida por otras formas correspondientes de coacción disciplinaria (que llegan hasta el terror físico, los campos de trabajo, etc.). Los comunistas reformadores (como la mayor parte de los yugoslavos) rechazan de todos modos el intento de justificar la falta de libertad por el retraso económico. Pero, con la entrada en fases más elevadas de desarrollo de la sociedad industrial, la dirección burocrática se ve de hecho obligada a aflojar el sistema de presión policíaca y a fomentar mediante estímulos materiales formas de producción más diferenciadas y elevadas.
IV. La sociedad comunista del futuro
Según la doctrina del marxismo-leninismo la sociedad posrevolucionaria lleva a cabo una evolución de dos etapas. En su fase primera, más baja, es «socialista». Todos los medios esenciales de producción pasan a ser propiedad común (ya estatal, ya corporativa), pero la distribución se lleva a cabo todavía de acuerdo con el principio «burgués» de la igualdad formal: el mismo salario para el mismo trabajo (salario desigual para un trabajo desigual). Por eso, en esta fase de desarrollo se requiere un poder público (el Estado) como garante de la distribución de bienes formalmente igual y materialmente desigual. La fuerza es todavía imprescindible: «El que no trabaja, no debe comer» (Constitución soviética). Sólo en una etapa más elevada de desarrollo, cuando «manen todas las fuentes de la riqueza social», podrá abandonarse la distribución formal de bienes en favor de la libre y completa satisfacción de las necesidades de todos. Entonces todo el mundo recibirá de acuerdo con sus necesidades (individualmente diferentes), sin tener en cuenta la cantidad y calidad del trabajo prestado. El trabajo que todavía entonces sea necesario en la sociedad, lo aportarán todos sus miembros con libertad y alegría. La fuerza del Estado no se requerirá ni como garantía de una desigualdad material en la distribución ni como medio para obtener el rendimiento laboral. El Estado «se extinguirá».
En los últimos diez años han vuelto a discutirse los presupuestos reales para el tránsito al c. en la Unión Soviética. Ya Stalin, en su último escrito, insinuó sus propias ideas a este respecto, y exigió sobre todo que el sector corporativo de la economía nacional pasara al Estado. En este punto la teoría comunista yugoslava se opone diametralmente a la estaliniana, pues concede la primacía, no a la propiedad estatal (o común a todos), sino a la de las corporaciones particulares, que cada trabajador puede experimentar más directamente; y en esa visión la estatalización de ningún modo puede considerarse como un progreso. En la era de Kruschtschow se desarrolló sobre todo la tesis de la creciente función del partido al acercarse la era comunista, tesis que no han abandonado sus continuadores. También en este punto defendieron una opinión contraria los yugoslavos, los cuales afirman que juntamente con el Estado debe morir el partido, para dar lugar a que la sociedad se administre por sí misma.
Acerca de la forma política de la sociedad comunista del futuro, las ideas difieren entre sí tanto como en la cuestión de la organización social y de la importancia de la -> ideología. De acuerdo con la concepción de Marx, la organización política debería extinguirse totalmente y dar lugar a una administración de la sociedad por sí misma sin necesidad del Estado; el orden social debería consistir en una completa armonía de los intereses individuales y comunitarios, y sería completamente superflua una ideología que justificara las circunstancias políticas y sociales. En cada uno de estos puntos la ideología soviética ha corregido y revisado la tesis marxista, afirmando lo siguiente: El partido debe mantenerse como instrumento de gobierno y educador de la sociedad; la armonía de intereses no surge espontáneamente (en virtud de la proporción en la propiedad), sino que se produce por una fuerte instrucción; y la ideología ha de llegar a penetrar completamente a todas las personas. Sólo aquel que está total y absolutamente imbuido del materialismo dialéctico, de la visión del mundo propia del partido marxista-leninista, ofrece la garantía de que no «se hundirá hasta llegar a ser un criminal», se dice en el escrito de un teórico soviético del comunismo.
V. Enjuiciamiento y crítica
El destino de la doctrina comunista en la Unión Soviética (y en China) puede considerarse como una especie de refutación empírica de sí misma. Los olímpicos pronósticos de Marx y Engels se han mostrado como errores. En lugar de una absoluta liberación ha surgido una nueva y más refinada violencia; en lugar de la igualdad, ha nacido una nueva desigualdad; en lugar de una emancipación respecto de la ideología, reina una nueva sujeción ideológica; y en lugar de una «superación de la religión», domina una visión del mundo que presenta numerosos rasgos pseudorreligiosos. La justificada crítica a muchos rasgos de la sociedad industrial del mundo capitalista, queda desacreditada por estas propiedades de la «sociedad socialista» que han edificado los comunistas. Los comunistas críticos, reformadores, no admiten naturalmente la refutación de la doctrina comunista por las «realizaciones» concretas. E invocan a Marx, que esperó la transformación revolucionaria de una sociedad capitalista altamente industrializada, la cual no habría tenido que realizar ni la tarea de una rápida expansión económica, ni la de una defensa militar contra sus vecinas y poderosas naciones capitalistas. Si se toma en serio esta objeción, su sentido es solamente que todavía está sin resolver la cuestión de la posibilidad de realizar la meta comunista, y que ni la Unión Soviética ni los demás «estados socialistas» pueden ser reconocidos como «socialistas».
La objeción de que el individuo tiene necesidad de la propiedad privada para su propio desarrollo y de que también en Rusia se ha mostrado cómo la población agrícola no ha estado libremente dispuesta a entregar su propiedad, es rechazada por los marxistasleninistas apoyándose normalmente en su teoría del «pequeño burgués». El pequeño burgués, dicen, es una típica existencia intermedia, que comparte el trabajo manual con el proletario y la posesión (y el instinto de posesión) con el burgués. Sólo la cualidad común con el proletariado le conduce históricamente hacia adelante y, por tanto, es misión del partido orientar y encauzar a los pequeños burgueses (y pequeños agricultores) hacia la línea progresista mediante la correspondiente dirección y educación. Todavía 50 años después de la revolución, todos los fenómenos de adherencia y tendencia a la propiedad privada son explicados como residuos de la pequeña burguesía en la conciencia de los ciudadanos soviéticos. Esta argumentación es convincente sólo cuando se aceptan sus premisas no demostradas. Por lo demás, el mismo Marx llama la atención sobre la gran importancia de la propiedad privada (sobre todo doméstica y rural) para la formación de la conciencia de libertad, y explicó los gobiernos despóticos de Asia por la razón de que no conocían ninguna posesión privada (por lo menos estable) del campo, y por la necesidad técnica de grandes obras hidráulicas (cf. K.A. WITTFOGEL, Der Orientalische Despotismus). Pero estas objeciones necesarias no significan en modo alguno que la disposición privada y arbitraria sobre una gran propiedad no haya de someterse a ninguna limitación y a una crítica radical, sobre todo teniendo en cuenta que del recto empleo de esa propiedad depende el bienestar de numerosas familias y hasta de Estados enteros. Después del fracaso de las exageradas esperanzas que los comunistas de todas partes cifraron en la eliminación de la posesión privada de los medios de producción, también para ellos ha quedado en claro que el problema capital está en controlar y garantizar con eficacia la utilización de los medios de producción en forma provechosa para la comunidad. Este problema no se ha resuelto todavía con las formas tradicionales de organización económica.
lring Fetscher
K. Rahner (ed.), Sacramentum Mundi. Enciclopedia Teolσgica, Herder, Barcelona 1972
Fuente: Sacramentum Mundi Enciclopedia Teológica