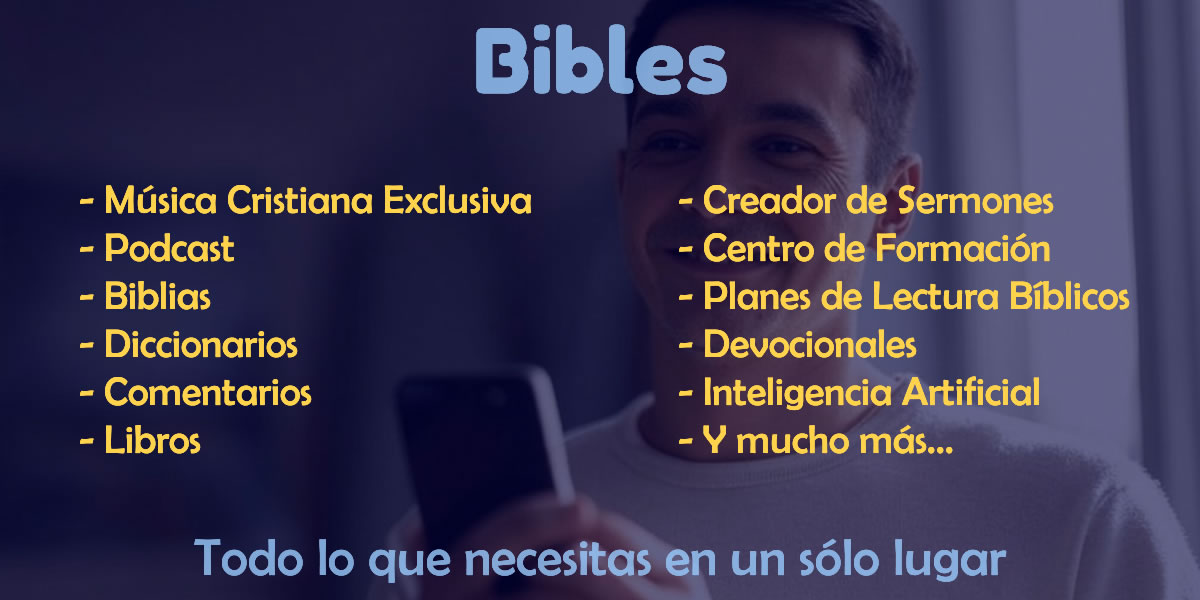Véase REY.
Fuente: Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado
[801]
Sistema de gobierno basado en una sola persona como referencia. Ordinariamente al monarca se la denomina rey o emperador, pudiendo serlo absoluto si no tiene limitaciones en el ejercicio de su poder, o constitucional si sus poderes están condicionados por un parlamento o una constitución.
Contra los sistemas antiguos de mirar las monarquías como provenientes de Dios y de acuñar en las monedas la expresión de «rey por la gracia de Dios», en los tiempos posteriores al parlamentarismo del siglo XIX se hace proceder la monarquía de la aceptación y representación popular. Ningún rey en buena lógica lo es por herencia, sino por la aceptación de la sociedad sobre la que va a regir.
La Iglesia no tiene nada que decir sobre el mejor sistema de gobierno, pues todos son igualmente aceptables mientras cumplan sus promotores con el deber de promover el bien común como objetivo primero. Pero sí lo tiene que decir sobre el origen de la autoridad y sobre el respeto a los derechos naturales como fuente de todo poder de unos hombres sobre otros.
No tienen ningún valor significativo las expresiones monárquicas o las doctrinas sobre los reyes que pueden derivarse de algunos textos bíblicos, que suelen ser efectos de las culturas en las que surgieron cada forma concreta.
Pedro Chico González, Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa, Editorial Bruño, Lima, Perú 2006
Fuente: Diccionario de Catequesis y Pedagogía Religiosa
(David, Samuel, Jotán, federación de tribus, mesianismo). La federación de tribus de Israel resultó poco eficaz ante la amenaza organizada de los pueblos del entorno, especialmente de los filisteos de la costa (entre la actual Tel Avivy Gaza), que habían construido un fuerte aparato estatal al servicio de la guerra. Una federación de hombres libres, sin estructuras militares adecuadas, no puede resistir si es que hay a su lado unos pueblos de tipo imperialista. Por eso, conforme a la lógica de la historia, para mantener su independencia, los federados tuvieron que ceder parte de su autoridad, creando una monarquía unificada, a pesar de la crítica de algunos profetas y sabios.
(1) Crítica antimonárquica. Como supo decir bellamente Jotán*, al principio se pudo evitar la función del rey: la vida de las tribus se expresaba con símiles hondos de árboles buenos (vid, olivo, higuera), que dan fruto y enriquecen a todos; la monarquía con sus clases superiores se concebía como zarza parásita que vive de los otros árboles del bosque, de manera que había que evitarla (cf. Je 9,7-15). En esa línea sigue presentando Samuel, profeta y vidente, las cargas de la monarquía: «Este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros: tomará a vuestros hijos y los empleará en su carroza y sus caballos; les nombrará a su servicio jefes de mil y jefes de cincuenta, utilizándolos también para labrar su labrantío, segar sus mieses y fabricar sus armas de guerra… Tomará a vuestras hijas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros campos, vuestros viñedos y vuestros olivares mejores y se los dará a sus servidores. Exigirá, además, el diezmo de vuestras sementeras y vuestros viñedos y vuestros olivares mejores y los dará a sus ministros» (1 Sm 8,11-16). A pesar de esa advertencia, el pueblo quiso un rey y, según la tradición que está en el fondo del texto, Dios dijo a Samuel: «No te rechazan a ti, sino a mí mismo me rechazan, para que no reine sobre ellos» (1 Sm 8,7). Dios era garantía de unidad y defensa y ahora se vuelve de algún modo innecesario: en el lugar del Dios fraterno, que unifica y salva al pueblo, surge el rey dictador como signo de concentración social y militar, garantizando la estabilidad israelita, pero al modo de los otros pueblos de la tierra (1 Sm 8,6). Nace el ejército profesional y la división de clases, con un estamento administrativo (siervos del rey) y otro militar (jefes de tropa, comandantes de los carros de combate) que vive del trabajo e impuestos de los otros, necesitando una plusvalía económico-social. Esto sucedió en torno al 1000 a.C. Hubo primero un ensayo breve, bajo el liderazgo de Saúl*, pero la monarquía verdadera empezó con David. Ciertamente, los israelitas siguieron creyendo en un Dios superior que les defendía y dirigía (que era su verdadero Rey). Pero, al mismo tiempo, ellos pensaron que ese Dios podía relacionarse con un reino (un Estado) y con un templo nacional (el de Jerusalén). Estos dos datos (reino y templo) no eran nada nuevo, pues los habían buscado también los pueblos del entorno (babilonios, egipcios, moabitas, fenicios, etc.). De esa forma, los israelitas se hicieron como otros pueblos. En ese contexto podemos distinguir, apoyándonos en el texto de la Biblia, más que en datos arqueológicos e históricos, que son bastante parcos, los tres momentos siguientes, que apare cen detallados en los libros de 1-2 Reyes y de 1-2 Crónicas.
(!) Reino. David y Salomón (del 1000 al 900 a.C.). En el principio del reino de Israel está David*, una especie de caudillo militar o condotiero de la tribu de Judá, en la zona sur (en tomo a Hebrón), para convertirse luego en rey carismático sobre el conjunto de las tribus. David fue el primero que unificó la tierra de Palestina bajo un mando israelita y su figura quedó más tarde idealizada, de manera que aparece en la tradición posterior como signo de la presencia de Dios, garantía de paz, principio de una familia de la que debe nacer el Mesías. Tras él reinó su hijo Salomón*, que mantuvo el imperio de su padre David, constmyendo bajo su autoridad el templo de Jerusalén, que se convertirá más tarde (hasta el día de hoy) en signo de presencia de Dios para Israel. Ese nuevo modelo social aportó ciertas ventajas: los israelitas superaron el riesgo de una ocupación militar permanente, que en aquel momento hubiera supuesto la extinción del pueblo, y conquistaron casi toda Palestina, extendiendo su influjo por Oriente. Más aún, algunos gmpos del sur (Judá y Benjamín) interpretaron la monarquía como signo sagrado: Dios mismo era Rey y protector del pueblo a través de David y sus hijos, que así recibieron rasgos mesiánicos, conforme a una visión muy extendida entre las naciones e imperios que divinizaban a sus reyes. A pesar de sus defectos, el modelo monárquico aportó dos elementos positivos: un aumento de unidad nacional (aunque centrada en Jerusalén y marginando a las tribus del Norte) y una experiencia mesiánica, mediada a través de un rey, hombre especial en el que Dios expresa su acción salvadora.
(3) División de reinos (del 900 al 721 a.C.). Significativamente, muchos israelitas sintieron que la monarquía sagrada de David y Salomón era contraria a la presencia directa de Dios (como único Rey) y pensaron además que se oponía a las tradiciones de libertad de los hebreos (que no querían más rey que Dios). Las tribus del Norte, formadas sobre todo por los grupos de Efraín y Manasés, rechazaron la monarquía de Jerusalén (de la casa de David), para mantener su identidad y su independencia. Así crearon un reino especial, llamado «Israel» (en el sentido limitado de la palabra, pues también las tribus del sur eran israelitas), que tenía su capital en Samaría y de esa forma los israelitas tuvieron dos reinos: uno centrado en Samaría y otro en Jerusalén. Fueron años turbulentos, que sirvieron para la consolidación de las tradiciones antiguas. En este tiempo surgieron los primeros grandes profetas, sobre todo en el reino del Norte, con Elias* y Elíseo, y después con Amos* y Oseas*. Ellos descubrieron la acción de Dios como presencia de amor y como urgencia de justicia. Pero la historia fue muy dura y el año 721 a.C. los asirios conquistaron y destruyeron para siempre el reino del Norte, con Samaría y Galilea.
(4) El reino judío de Jerusalén (721 586 de C.). Tras el 721 a.C. sólo quedó el reino del Sur, llamado de Judea (de manera que desde ahora los nombres de judío e israelita tienden a identificarse). Ese reino estaba centrado en tomo a Jerusalén y organizado como una pequeña monarquía, mantenida por los descendientes de David. En ese tiempo surgieron grandes profetas, como Isaías* y Jeremías* que desarrollaron las más poderosas experiencias religiosas de Israel y que constituyen una de las cumbres espirituales de la historia humana. Pero la monarquía de los reyes judíos, descendientes de David, fue sólo una etapa en el proceso israelita. El año 587 a.C., los babilonios conquistaron y destmyeron Jerusalén, llevando cautivos a muchos de sus habitantes y destmyendo el templo. Según eso, el tiempo de la monarquía nacional independiente ha ocupado sólo un período muy corto de la historia de los judíos, que han vivido desde entonces sin tierra ni nación propia. De todas formas, muchos judíos posteriores han sentido la tentación de recuperar la monarquía y la nación, reconstruyendo el reino: los macabeos* (de los años 176 al 150 a.C.), los rebeldes del 67-70 d.C. (casi en el tiempo de Jesús) y los sionistas actuales (es decir, los defensores del actual Estado de Israel, en conflicto casi permanente con los musulmanes de la zona).
Cf. J. BRIGHT, La Historia de Israel, Desclée de Brouwer, Bilbao 2003; S. HERMANN, Historia de Israel, en la época del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca í979; M. NOTH, Historia de Israel, Garriga, Barcelona 1966; J. A. SOGGIN, Nueva historia de Israel: de los orígenes a Bar Kokba, Desclée de Brouwer, Bilbao 1997.
PIKAZA, Javier, Diccionario de la Biblia. Historia y Palabra, Verbo Divino, Navarra 2007
Fuente: Diccionario de la Biblia Historia y Palabra
SUMARIO: I. El monoteísmo como problema político (E. Peterson): recepción y crítica.-II. La monarquía intradivina (el Padre como fuente, origen y principio.-III. Monarquía y reciprocidad relacional.
El término «monarquía» (monos arkhé, un solo principio), además de otros usos o significados, aparece con frecuencia en la terminología teológica de los primeros siglos como parte intetrante de la doctrina sobre Dios y de la teología trinitaria; el término llegó incluso a convertirse en bandera de una interpretación modalista o monarquia’na de la realidad divina («monarchiam tenemus») que quería mantener a toda costa la tradición monoteísta del AT ‘Sin renunciar al lenguaje del NT sobre Dios Padre, Hijo y E. Santo. Como estos aspectos son tratados en otra parte [cf. Modalismo, Monoteísmo, Trinidad], aquí se tendrán en cuenta únicamente los indicados a continuación.
I. El monoteísmo como problema político (E. Peterson): recepción y crítica
E. Peterson (1890-1960), estudioso de los orígenes cristianos, teólogo protestante convertido al catolicismo en 1930, publicó en 1935 un artículo en el que reelaboraba algunos trabajos previos sobre la monarquía divina. Pocos percibieron entonces las conexiones de este estudio histórico-teológico sobre textos antiguos con el trasfondo político-elesial del momento. Las referencias no eran ciertamente explícitas, sino en clave, envueltas en un análisis erudito de especialistas; resultaban, sin embargo, innegables en aquel contexto de relaciones entre Iglesia, teología y nacionalismo. Para Peterson, el hecho de que sobre todo gran parte del protestantismo alemán se dejara instrumentalizar tan fácilmente se debía a que ya antes había ido vaciándose de contenido; la identificación más o menos explícita entre una verdad teológica (revelación o reino de Dios) y un hecho histórico determinado (estado, raza, reino terreno) lo había dejado sin capacidad de reacción. En este trasfondo establece Peterson su propia tesis: sólo una concepción de Dios como soberano único que gobierna a través de instancias intermedias (monarquía divina), esquema presente en autores judíos, en los primeros apologistas y en teólogos de palacio como E. de Cesarea, puede llevar a una justificación del monoteísmo político mediante el monoteísmo religioso; por el contrario, con la interpretación trinitaria de la monarquía divina, formulada sobre todo por los Capadocios, la comprensión de Dios se ve libre de manipulaciones ideológicas, ya que la doctrina ortodoxa de la Trinidad, establecida en el s. IV, imposibilita de raíz toda «teología». Con este concepto se refería críticamente a C. Schmitt (1922), el cual lo había acuñado para expresar el hecho histórico de que la conceptualidad propia de la doctrina moderna sobre el estado no es sino un conjunto de conceptos teológicos secularizados; según Schmitt, se da un nexo indisoluble entre cualquier concepto teológico y una determinada situación político-social.
La tesis del P. no suscitó especiales discusiones y fue objeto de una recepción más bien tranquila. A finales de los años sesenta, con motivo de los debates en torno a la «nueva teología política» (Metz, Moltmann, Maier, Schmitt), experimenta una revitalización. Pero los protagonistas del debate discuten ahora sobre la herencia legítima de las instancias de la tesis de P.; tenerlo a favor se interpreta como fortalecimiento de la propia postura, de ahí que sea invocado tanto por los promotores como por los detractores de las nuevas propuestas. Así, mientras P., en nombre de la fe trinitaria, rechazaba una teología política que no era sino justificación ideológica de una situación dada, Metz considera la misma fe trinitaria como el fundamento de una nueva teología política, crítica con el poder social dominante, aplicable también a la comprensión monárquica o absoluta del pode en las estructuras eclesiales. Por su par te, Moltmann asume la tesis de P. pero quiere hacer de la doctrina trinita ria punto de apoyo no sólo para la crí tica, sino también para propuestas con cretas en el ámbito político, eclesial-teológico: más allá del monoteísmo teocrático, identificado con el poder único, central y absoluto; más allá del monoteísmo clerical, que se expresa en el episcopado monárquico; más allá de monoteísmo teológico, que contribuyo a la helenización dei Dios judeocristiano, para elaborar una comprensión de la unidad divina que sea auténticamente trinitaria y que favorezca una comunidad humana sin privilegios ni sometimientos. En dirección opuesta se mueve el planteamiento de Maier; también él recurre a la tesis de P., pero valorándola como un veredicto de ilegitimidad aplicable también al proyecto do la nueva teología política; según él, la doctrina trinitaria hace efectiva la distinción entre política y religión como ámbitos distintos, cada uno con racionalidad propia, y trae consigo tanto una desteologización de la política como una despolitización de la religión. Finalmente, Schmitt vuelve sobo el tema (1970), después de mucho: años, para considerar la tesis de P como una especie de leyenda no suficientemente fundada en sus análisis históricos, expresión ella misma de una determinada teología política.
El interés teológico de la tesis de P y de su recepción tan diversa radica en la pregunta por la posible relevancia política que correspondería a determinadas afirmaciones centrales de la fe cristiana en Dios, es decir, en la pregunta por las posibles relaciones entre dogma cristiano e ideología político-social. Se trata de una tesis con pretensiones sistemáticas, fundamentada en el análisis histórico de textos antiguos. Bajo ambos aspectos ha sido objeto de análisis detallados (Schindler), cuyo resultado final conduce a una postura reticente tanto frente a las argumentaciones históricas como frente a las generalizaciones sistemáticas de P.; en el plano histórico no parece suficientemente demostrado que una fe monoteísta termine siempre y necesariamente en una instrumentalización de la religión (cf. profetismo bíblico) ni que la doctrina trinitaria ortodoxa otorgue sin más, por sí misma, una especie de inmunización automática frente a toda posible ideologización de la fe. A pesar de todo, aunque sea muy difícil demostrar históricamente que el monoteísmo como problema político haya quedado definitivamente superado, la tesis de P. sigue ejerciendo un gran poder de atracción por haber puesto de manifiesto la coherencia de la fe en Dios con determinados comportamientos político-sociales (la incoeherencia con otros) y por haber planteado llena de interés y actualidad: la relación del monoteísmo con las diversas formas de intolerancia, intransigencia o fanatismo político-religioso; la legitimación del poder absoluto o de las dictaduras mediante el recurso a convicciones religiosas; la libertad, el pluralismo, la diversidad y la convivencia de cosmovisiones distintas como prueba de fuego, en la sensibilidad contemporánea, para toda convicción de fe que se presente con pretensiones de verdad única y absoluta.
II. La monarquía intradivina (el Padre como fuente, origen y principio)
A diferencia del tema anterior (implicaciones entre monoteísmo divino y configuraciones políticas de la sociedad), la pregunta por la monarquía intradivina es una cuestión estricta de teología trinitaria; en rigor no es sino la pregunta por el modo de garantizar la unidad intradivina en la Trinidad de personas. Y aquí nos encontramos con elementos comunes a la tradición oriental y occidental, con diversidad de acentos, terminología o esquemas conceptuales y con una controversia muy concreta (el Filioque) en la que repercuten directamente las coincidencias y las divergencias.
Desde los estudios de Régnon es usual caracterizar la doctrina trinitaria latina como esencialista (por partir de la naturaleza o esencia común para pensar desde ella la diversidad de personas) y la doctrina trinitaria griega de personalista (por partir de las personas, en concreto del Padre, para descubrir en ellas la esencia común). La diferencia real de perspectivas no justificada, sin embargo, ningún tipo de rigidez esquemática fija, como si entre los latinos el apersonalismo fuera manifiesto o general o como si los griegos no tuvieran interés alguno en reflexionar sobre la esencia (Le Guillou, Halleux). De hecho, la condición del Padre como fuente, origen y principio de toda la divinidad, la radicación última de la monarquía intradivina en la persona del Padre, la comprensión de las relaciones intratrinitarias como relaciones de origen, todos ellos son datos comúnmente compartidos, que propiamente no han constituido objeto de controversia entre ambas tradiciones. Si es cierto que la tradición oriental acentúa con preferencia el estatuto «monárquico» del Padre, también lo es que esta condición en modo alguno resulta desconocida para la tradición occidental. Dionisio de Roma defiende la monarquía divina frente al riesgo de su escisión si se habla de tres hipóstasis separadas (DS 112); el mismo san Agustín, cuya doctrina se considera como paradigma de la teología trinitaria occidental, habla de la persona del Padre como del principio de la divinidad («totius divinitatis, vel si melius dicitur, deitatis principium», CCL 50, 200); en la misma línea, la tradición de los concilios toledanos presenta al Padre como «fons et origo totius divinitatis» [cf. Concilios]. La monarquía del Padre, por tanto, como garantía de la unidad divina en ambas tradiciones teológicas.
Las diferencias son de carácter terminológico y conceptual. Los griegos reservan exclusivamente para el Padre los términos de «causa» (aitía) y de «principio» (arkhé), porque únicamente el Padre es la última causa no causada, el principio sin principio. Pero se trata de un concepto de causa fuertemente personalizado, que acentúa la diferencia neta entre el Padre como fuente personal última y como único principio originante causal (aítios), de una parte, y el Hijo y el Espíritu Santo como realidades originadas y causadas (aitiatoí), de otra parte. Algunos testimonios de la tradición griega parecen limitar exclusivamente a la persona del Padre toda causalidad intradivina. El Ps-Dionisio, p. e., habla de él como de la única fuente de la divinidad superesencial (PG 3, 641D); en el mismo sentido se expresa san Atanasio (PG 28, 97B); Gregorio N. asegura que el Padre comunica al Hijo todo cuanto es y posee, excepto la condición de principio causal (aitía) (PG 36, 252A); J. Damasceno hablará también, por su parte, del Padre como del único capaz de causar (monos aítios ho patér, PG 94, 649 B). Nada extraño que esta tradición de pensamiento haya llevado a la exclusión de cualquier participación del Hijo en la causalidad originante del Padre y, por lo tanto, al rechazo decidido del Filioque.
El término latino «principium», aplicado al Padre con una frecuencia mucho mayor que el de «causa», significa también la fuente primordial última, pero no tiene una connotación tan personalizada exclusivamente en el Padre. Por ello, puede hablarse más fácilmente del Padre y del Hijo conjuntamente como un único principio espirativo del Espíritu Santo, e. d., el Hijo habría recibido del Padre, juntamente con la esencia divina, también esta capacidad espirativa. Ambos ejercerían conjuntamente una forma concreta de actuación, la de ser principio único del E. Santo. Algunos autores griegos no tendrían mayores reparos en admitir una participación activa del Hijo en el surgimiento del Espíritu, pero se resisten a interpretarla en categorías de causalidad; solamente así puede despejarse cualquier asomo de diarquía en la divinidad y cualquier oscurecimiento de la condición monárquica del Padre. Tal como se puso de manifiesto en las discusiones habidas en el concilio de Florencia, la verdadera divergencia entre latradición oriental y occidental a propósito de la procedencia del E. Santo no estaba en la equivalencia de las fórmulas «a Patre per Filium» y «a Patre et Filio», sino en la contraposición entre el monopatrismo sistematizado por la tradición fociana (a Patre solo) y el filioquismo de los occidentales (a Patre Filioque). Nadie pretendía cuestionar la monarquía del Padre, pero las dificultades de entendimiento mutuo y la diversidad de presupuestos conceptuales no pudieron al fin ser superadas (H.J. Marx).
III. Monarquía y reciprocidad relacional
Un observador atento de los desarrollos recientes en la teología trinitaria contemporánea podrá comprobar hasta qué punto los nuevos proyectos pretenden superar encasillamientos acostumbrados y se mantienen abiertos a estímulos de otras tradiciones. Por lo que Se refiere en concreto a la teología occidental puede hablarse de una recepción ,rmplia otorgada al esquema más propio de la tradición oriental, el que toma punto de partida la revelación de Dios en la economía salvífica y la identificación del Padre con el único Dios verdadero (Rahner, Kasper). Lo cual lleva consigo consecuencias metodológicas, perceptibles p. e. en la superación generalizada de la división tradicional del tratado sobre Dios en dos tratados separados (Deo Uno et Deo Trino). Pero las implicaciones metodológicas no son meramente formales, sino que van parejas con cuestiones de contenido, al identificar al Dios único no tanto con la naturaleza divina única cuanto con el Padre de Jesucristo. Son cuestiones no siempre satisfactoriamente resueltas: ¿cómo justificar la identificación de la esencia de Dios con la paternidad divina en cuanto principio sin principio? ¿Será posible hablar en rigor de un proceso de personalización en Dios, sobre todo para el Logos y el Espíritu, que tiene en el Padre su impulso originario y alcanza su culminación en el desarrollo de los acontecimientos históricos salvíficos (Schoonenberg)? ¿Obliga el orden trinitario de la economía salvífica, tal como aparece en Mt 28, 19, a mantener ese mismo ordenamiento en las afirmaciones de carácter ontológico y a comprender las relaciones intratrinitarias entre las personas divinas únicamente como relaciones de origen entre principio originante y realidades originadas, de tal modo que el único esquema válido sea el que habla del Padre como «a nudo», del Hijo como «a Patre» y del E. Santo bien como «a Patre solo» bien como «a Patre et Filio»?
Algunos temen que la respuesta afirmativa, especialmente en la última pregunta, lleve necesariamente a la comprensión de las personas divinas desde la desigualdad y haga en último término imposible la superación convincente de un cierto subordinacionismo residual e inevitable. De ahí la urgencia de repensar toda la cuestión dando mucho más relieve a la reciprocidad relacional, sin pretender negar con ello la monarquía del Padre.
Es, en otros, lo que pretende, por ejemplo, Pannenberg en sus propuestas más recientes de teología trinitaria: pensar la unidad divina de las personas como reciprocidad de dependencia y de relación, partiendo para ello de la identidad entre Trinidad económica e inmanente. En la historia salvífica vemos que el Hijo es enviado por el Padre, pero también que el Padre hace depender su divinidad de la misión del Hijo (la llegada de su reino). El Padre no solamente da al Hijo, sino que también recibe de él. Algo semejante puede decirse del Espíritu: procede del Padre y es enviado por el Hijo, pero es igualmente cierto que en el orden de la economía el Hijo recibe también el don del Espíritu. No basta, por tanto, con decir que el Hijo y el Espíritu proceden del Padre, pues el Padre depende también del Hijo y del Espíritu en la llegada de su reino y en la glorificación que le corresponde. En la economía de la salvación se revela una reciprocidad de dependencia que permite hablar de una reciprocidad mutua de relaciones como constitutivo de las personas trinitarias. Además, el uso trinitario del concepto de persona no puede ser unívoco, sino análogo, pues la forma peculiar de ser persona que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu es tan distintiva que en ello radica la única posibilidad de diversidad hipostática intratrinitaria. Padre, Hijo y Espíritu, cada uno en su peculiaridad propia, es persona desde la relacionalidad respectiva y recíproca con las otras personas trinitarias, desde el diálogo mutuo interpersonal. Las personas trinitarias pueden considerarse, en esta perspectiva, como diálogo (mejor, triálogo) permanente de comunión. Partir de la monarquía del Padre no imposibilita comprender la vida intradivina como unidad en el amor y en la comunión, pero absolutizar esta perspectiva oscurece la importancia de la reciprocidad relacional. A su redescubrimiento han contribuido las profundas modificaciones sufridas por el concepto de persona y la importancia dada a la interpersonalidad e intersubjetividad. Todo lo cual pone de manifiesto que la unidad divina es unidad comunional (de perikhóresis).
[-> Agustín; Amor; Atanasio; Capadocios; Comunión; Concilios; Creación; Credos; Espíritu Santo; Filioque; Hijo; Jesucristo; Logos; Misión; Modalismo; Monoteísmo; Padres (griegos y latinos); Perikhóresis; Personas divinas; Procesiones; Propiedades; Rahner; Régnon, Tb. de; Reino; Relaciones; Subo rdinacionismo; Teología y Economía; Trinidad; Triteísmo; Unidad.]
Santiago del Cura Elena
PIKAZA, Xabier – SILANES, Nereo, Diccionario Teológico. El Dios Cristiano, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 1992
Fuente: Diccionario Teológico El Dios Cristiano